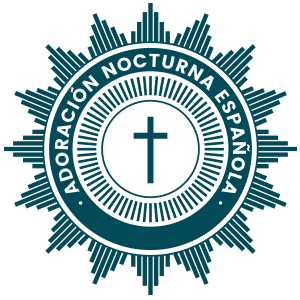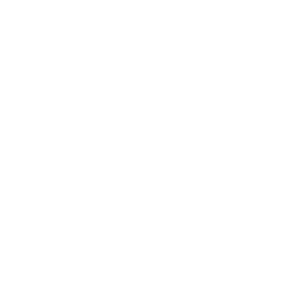La Adoración Nocturna en El Escorial, hace 100 años
Impresiones.
Desbaratan todos los planes y atropellan por cima de todos los cálculos y previsiones estos movimientos populares que son expresión del entusiasmo, de los amores más íntimos, profundos y fuertes que la fe cría en los corazones de los hombres. Hay momentos y circunstancias en que todo eso que en el alma hierve puede ser contenido y sus manifestaciones someterse á orden y disciplina, aunque sea á costa de un gran esfuerzo; pero cuando no se quiere continuar, cuando el fuego se atiza y se alimenta día tras día por la comunicación de impresiones, por actos grandiosos que acrecientan los ardores de la fe, por esa unión de masas que centuplica fuerzas, que á todos y á cada uno lleva el convencimiento de su poder y valor; cuando en todo esto intervienen todas las clases sociales, y abunda la de los humildes y sencillos, y deja de haber clases para que todos sean pueblo, sumándose en una sola masa que vive una sola vida, la de sus ideales más altos, la de sus sentimientos más fuertes; y, en fin, cuando á este pueblo, que por natural necesidad siempre fue refractario á esa etiqueta urbana que todo lo exige, organizado y en línea, se le quiere someter después de haberle fogueado el alma y caldeado el corazón hasta lo infinito, á orden y disciplina, y someterle precisamente en los entusiasmos y amores más vivos del corazón, del corazón al natural y como es, espontáneo y fresco, sucede que esto, que nunca pudo estar á bien con el orden, con ese aro de hierro que le impide expansionarse, sin querer, sin darse cuenta de lo que hace, rompe por todo, lo atropella todo, lo arrasa todo, y sé desborda para dar rienda suelta á su sentir, á su fe, á su devoción y á su amor. Y entonces es cuando tienen lugar esas manifestaciones espontáneas y libres, esos sublimes espectáculos, en su desorden más bellos, más hermosos y sublimes que todo cuanto la previsión más sabia puede disponer, más bellos y grandiosos por esa misma falta de orden que en ellos reina.
Eso fue lo que sucedió en El Escorial, y por eso adquirió la popular manifestación de fe y de amor que allí se dio al Dios de los amores, el carácter singular que tuvo.
Parecía que se estaba presenciando uno de aquellos espectáculos grandiosos de las épocas legendarias y de los tiempos primitivos; tenía aquello algo de la sublimidad de los épicos hechos del pueblo de Israel, era algo que pasaba ante los ojos como una visión bíblica que adquiría realidad en hombres de este siglo. Todo todo, la muchedumbre, el hervir de la gente, las demostraciones de la fe y de la piedad, el murmullo incesante de fuera, las plegarias de dentro, el acento varonil y firme de los rezos, todo daba la impresión de uno de aquellos episodios de los días grandes de la fe y de la creencia, tal cual en nuestros sueños de cristianos al recordar la sagrada historia nos los hemos figurado algunas veces. Se respiraba una atmósfera fuerte y caldeada, era un soplo de vigor y de vida que pasaba sobre nuestras cabezas y entraba hasta el alma y la llenaba de salud y de robustez; era una fe, una piedad, un entusiasmo, un amor serio y austero, entero y masculino, y era la emoción que se sentía, la tensión nerviosa que se experimentaba, de una naturaleza inexplicable; había allí, en lo que se hacía, en lo que se hablaba, en lo que se sentía, en todo, algo inefable, pero fuerte y recio, varonil y grande.
Cosa más grande y más sublime no ha pasado ante los ojos de los cristianos, y después de haberla visto, de haber tomado parte en ella, apenas acierta uno á darse cuenta de lo que allí pasó, tan sobre los cálculos, tan sobre las previsiones y medidas, tan sobre las imaginaciones que cada uno pudo formarse, resultó aquello. Dios estaba allí, y en las almas y en los corazones se le sentía. Y Dios se manifestó en la fe, en el fervor, en aquel desorden pacífico y de mansedumbre grande, en aquella llaneza y sencillez con que se atropello todo, sin que hubiera ruidos tumultuosos, ni alborotos malsanos; era el desorden del amor más alto, del Dios de la paz, del Dios infinito y grande en los pequeños, en los humildes y en los rectos de corazón, que iban á adorar á su Dios, que iban á amarle, que iban á hacer ostentación pública, grande y sencilla, de fe y de fervor grandísimos, de lo más hermoso que en su corazón palpitaba. ¿Quién pone diques á esto y quién señala reglas y modo en la hora de esta explosión de fe? Y aquello fue lo que fue: un orden y una paz admirable y hermosa y un desorden sublime á la vez. Porque eran los hijos de Dios aquellos hombres, allí no se escuchó ni hubo nada que turbase ni produjera enojos, ni tumulto de turbas bravías, ni eco de nada violento; y porque eran los hijos de Dios, los del amor fuerte y verdadero, lo expresaron con la llaneza, sencillez y mansedumbre de las almas rectas.
Todas las medidas y previsiones que para un acontecimiento de tal grandeza eran precisas, se habían tomado, y lo mismo en lo concerniente á la preparación del lugar que había de recibir á los peregrinos, que á la organización del viaje, se había meditado y pensado con tiempo.
En El Escorial había que atender á tres cosas: el servicio de comidas á aquella multitud, el ornato y preparación del templo y avenidas del Monasterio, con otros pormenores más prosaicos y no menos necesarios, y el orden y reglamentación de la sagrada ceremonia y homenaje, donde se incluían el reparto de altares y horas para decir misas, etc., etc.
Para lo primero, el Consejo Supremo de la Adoración nocturna se puso en inteligencia con el P. Teodoro Rodríguez, quien se encargó de la comida, según los datos que se le fueron comunicando. Una comida que había de tener más comensales que los que asistieron al milagro de los cinco panes, requería una organización completa y acabada en todos los pormenores. El plan ideado por el P. Teodoro Rodríguez para dar cumplimiento ordenado al racionamiento de aquel ejército, fue sencillo y admirablemente concebido.
Con el nombre de Jardín del Príncipe ó de la Casita de Abajo, por un palacio ó casita donde el gusto más delicado acumuló todos los juguetes del más precioso arte, hay situados al pie del Monasterio unos anchos y amenísimos jardines, que para recreo de príncipes se hicieron; y en ellos una espaciosa glorieta adonde convergen como radios de una estrella los paseos de los jardines. Este fue el lugar, por su amplitud, escogido para comedor de los hombres que formaban la casi totalidad de la peregrinación, y un bosquecillo lindísimo y frondoso, con todos los encantos de lo natural é inculto, fue el destinado para las señoras, que eran en número mucho menor.
En el centro de la referida glorieta se colocó el centro del servicio: cuatro mesas situadas convenientemente, con una bandera enarbolada, blanca, roja, azul ó amarilla, según la mesa, completaban el despacho de raciones. Los Adoradores se repartirían en columnas de mil; una bandera grande, blanca, azul, roja ó amarilla, sería la enseña de cada columna, que se descompondría en compañías de á ciento, y á cada uno se le daría una contraseña ó ticket, de igual color que la bandera de su columna; de este modo cada uno seguiría su bandera.
Con igual solicitud y cuidado se hicieron los preparativos de la iglesia y de los alrededores del Monasterio dirigidos todos por los Rvdos. Padres Sánchez y La Gala. Durante los días anteriores trabajaban con empeño ya los encargados de la iluminación eléctrica, ya carpinteros que levantaban tribunas y construían balaustradas de madera para dividir la iglesia en cuarteles para los distintos grupos de Adoradores, mientras en la Comunidad se preparaba alojamiento para los señores obispos ó invitados. Era un movimiento incesante el que había, y en todas partes se desplegaba una actividad nerviosa y llena de agitación.
La gran basílica quedaba completamente iluminada por muy poderosos focos eléctricos repartidos por todas sus anchísimas naves; el Patio de los Reyes de igual modo, aunque no con la esplendidez de la basílica, y en las soberbias avenidas del Monasterio, conocidas con el nombre de Lonjas, se habían, colocado de trecho en trecho lámparas eléctricas de gran potencia, para iluminarlas durante la gran noche próxima.
El pueblo de El Escorial, la parte, digo, que está al otro lado del cuadrilátero que forma el Monasterio, fiel á su tradicional apatía, á su costumbre, inveterada de no ostentar otros arcos ni hacer otra manifestación de galas que aquellas con que el Patrimonio y la Comunidad les engalana, ni se adornó, ni colgó, ni levantó arcos; los comerciantes se prepararon á vender, los fondistas á recibir viajeros, y los demás á ver.
En la organización de los viajes de Madrid á El Escorial púsose también singular atención: siete trenes, que saldrían de Madrid desde la una y cuarenta de la tarde hasta las seis, conducirían á los peregrinos.
Merecen conocerse las principales instrucciones que en la Orden general del Consejo Supremo de la Adoración nocturna española se dieron para el mejor resultado y éxito de todos estos actos. Son las siguientes:
- Á fin de observar la organización de la peregrinación durante el viaje á El Escorial y el de regreso, se distribuirán los Adoradores por diócesis y secciones completas en los diferentes trenes especiales.
- Á cada Adorador se le dará una contraseña de color diferente para su tren especial, en la cual se anotará las horas de salida de Madrid y llegada á El Escorial del tren en que se deba de hacer el viaje de ida, así como la salida de El Escorial y llegada á Madrid del tren en que se ha de hacer el regreso. Los billetes de todos los Adoradores que ocupen cada tren los llevará la persona que se designe para jefe de grupo del mismo, la cual deberá presentarlos cuantas veces lo exija el interventor de ruta de la Compañía ferroviaria.
- El color de la contraseña correspondiente á los trenes especiales es como sigue:
- Primer tren. —Salida de Madrid: 1,40 tarde, color amarillo.
- Segundo tren. —Salida de Madrid: 2,20 tarde, color morado.
- Tercer tren. —Salida de Madrid: 3,18 tarde, color verde.
- Cuarto tren. —Salida de Madrid: 4,04 tarde, color azul.
- Quinto tren. —Salida de Madrid: 4,25 tarde, color blanco.
- Sexto tren. —Salida de Madrid: 4,47 tarde, color rojo.
- Séptimo tren. —Salida de Madrid: 5,55 tarde, color naranja.
- Se recomienda á los Adoradores concurran á la estación, tanto á la ida como al regreso, con veinte minutos de anticipación, por lo menos, á la hora de partida de los respectivos trenes, al objeto de que pueda hacerse el embarque en las mejores condiciones.
- El Adorador que llegue á la estación después de la hora de salida del tren á que corresponda su billete, no tendrá derecho á utilizar ninguno de los otros trenos especiales ni á entablar reclamación de ninguna clase, y sólo podrá viajar en los trenes ordinarios, previo el pago del billete correspondiente.
- Á la salida de Madrid y de El Escorial, los Consejos directivos y los jefes de grupo procurarán estar en la estación media hora antes de la señalada para la partida del tren que deban utilizar, á fin de organizar, bajo la dirección de los jefes de tren, la colocación de todos los peregrinos.
- Los Adoradores pasarán directamente al andén, buscarán á su jefe de grupo, ó al que haga sus veces, y se pondrán á sus órdenes.
- Al ponerse el tren en marcha, los adoradores rezarán las preces del ritual, y las Adoradoras el Santo Rosario.
Estancia de los Peregrinos en El Escorial
- Llegados los peregrinos á la estación, descenderán de los coches y se agruparán lo más ordenadamente posible, para dirigirse, por dentro de los jardines, al Monasterio.
- Los portadores de las banderas las conducirán al Real Colegio de Alfonso XII, y después de armadas las colocarán en el paraninfo del claustro del mismo Colegio, en los lugares designados, dejando los estuches al pie de cada bandera. Los abanderados se pondrán los portabanderas y no se los quitarán hasta la terminación de la Vigilia.
- Tanto la cena como el desayuno y la comida serán servidos en el bosquecillo del Monasterio y en los jardines de la Casa del Príncipe. El primero de estos lugares quedará reservado exclusivamente para las señoras.
- Las comidas para los caballeros estarán dispuestas en cuatro mesas, que se distinguirán con los colores siguientes: blanco, azul, rojo y amarillo. Serán jefes: De la primera mesa, D. César A. Arruche; de la segunda, D. Juan López Sagredo; de la tercera, D. Manuel Bellido, y de la cuarta, D. Francisco López.
- Á las horas que se indique para las comidas, los Adoradores cuidarán de agruparse delante de las mesas que tengan distintivo de color igual al del vale que posean, para ser allí ordenados en filas de á cien individuos cada una. Los Adoradores llevarán cubierto y vaso para agua, vino y café. Reunidos en la forma dicha, avanzará la primera lila para que cada individuo recoja su ración y se retire á comerla donde le convenga. La segunda y restantes filas avanzarán de igual manera en el momento que se les indique.
- Para recoger las raciones será requisito indispensable la presentación del vale correspondiente. Procuren los Adoradores tenerle ya preparado para entregarlo en el acto, y sepan desde ahora que aquel que no le presente carecerá de derecho para reclamar comida, y será, por lo tanto, inútil que entre en los jardines.
- El café se servirá al final de cada una de las dos comidas y en el desayuno. Los Adoradores tendrán que agruparse de nuevo en la forma indicada más arriba, para que les sirvan café en los vasos, que se cuidarán de presentar en las mesas respectivas. Terminadas la cena y la comida, al aproximarse á tomar el café, cada cual devolverá el plato y la botella que antes ha recogido de la mesa.
- La cena se servirá á las siete y media de la tarde, el desayuno después de la procesión, y la comida á las once y media de la mañana. Los Adoradores, pues, deberán estar un cuarto de hora antes de las indicadas en los lugares donde las mesas estén instaladas. El que no haya llegado á las repetidas horas no tendrá derecho á reclamar se le sirva después la comida.
- Para el agua de beber habrá el número suficiente de cántaros, distribuidos en sitios convenientes.
- Las Adoradoras tendrán presentes las instrucciones que anteceden, para regirse por ellas durante su estancia en El Escorial.»
Tales fueron las disposiciones tomadas por los jefes de aquella grandiosa manifestación.
Precauciones de policía se adoptaron cual en tales casos es de rigor y obligación de los gobernantes, pues si bien de aquel honradísimo ejército de creyentes nada se podía temer, no dejaron de correr algunos rumores siniestros de atentados ó parecidas violencias, que no eran imposibles en estos tiempos en que la política y el odio sectario, en combinación, acuden á los medios más criminales para conseguir sus fines.
Cierto que no so desplegó un gran aparato policíaco, pero la Guardia civil, la Policía urbana, la secreta, con aquel singular aspecto que sus individuos presentan, y la Cruz Roja, servían para completar el último detalle de aquel cuadro.
Desde la mañana del día en que había de verificarse el gran homenaje eucarístico de los católicos españoles, y último de los del Congreso, empezó á dejarse sentir la afluencia de forasteros. En las carreteras que conducen desde la estación al Monasterio, en la Lonja, en las calles del pueblo y en los claustros, el ir y venir de gente aumentaba por momentos: era un hormiguero interminable. Un murmullo creciente y continuo se percibía en todas partes, y era el principio solo, eran los que, sin pertenecer ni estar inscritos como peregrinos, iban, guiados por su devoción y fe, á presenciar un espectáculo hermoso y grande, y hacían el viaje fuera de las horas y tiempos señalados para los Adoradores. El aluvión crecía con la llegada de cada tren, y la invasión arreciaba á cada instante.
Pero desde la media tarde la ola se agrandó de una manera formidable; los que recorríamos los claustros, y desde el coro teníamos que bajar á la iglesia, salir al Patio de los Reyes, pasar por los claustros, asomarnos á la Lonja, lo encontrábamos todo invadido. La muchedumbre en todas partes se movía, y era una muchedumbre abigarrada y del más pintoresco aspecto: hombres que en la cara y en las manos llevaban el sello del trabajo y del laborar del artesano; caballeros que en las oficinas y en los gabinetes gastan sus horas y energías; sacerdotes, militares, á quienes el traje civil no quitaba su marcial aspecto; señoras, niños, jóvenes, viejos; las blusillas airosas de la huerta de Valencia, las boinas vascongadas, las fajas bien ceñidas de otros rústicos lugares, la elegante sencillez de las madrileñas, los perifollos de las provincianas, los refajos chillones, los pañuelos de seda cruzados al pecho de las campesinas de Dios sabe dónde, sombreros, mantillas, lodo andaba allí revuelto, sirviendo do mayor contraste á lo que estaba á su lado: las infladas sayas de las labriegas, á las ceñidas faldas de las damas urbanas; los colorines fuertes, á los tonos suaves; la indiferencia, entre modesta, sencilla, de las mujeres de Madrid, á la timidez asustadiza de las pobres campesinas y á la pretensión escamona de las provincianas, y, en fin, todos los caracteres de todas las regiones, que, aun envueltos por el santo velo de la fe y de la piedad, se descubren, veíanse allí y podían retratarse viviendo y moviéndose en los claustros, en los paseos y en las calles de El Escorial. Hasta en la manera de entrar, de estar en la iglesia y do rezar se notaban mil diferencias curiosas y dignas de estudio, que ofrecían un espectáculo interesante á todo espíritu observador: allí se veía entrar á los vascos blancos, buenos mozos, desafiadores y bizarros, con cierta negligencia valiente, mirando á todas partes; allí los castellanos, más tostados, serios y austeros siempre; los valencianos, más recogidos y piadosos; allí se contemplaban mil diversas aptitudes de piedad, desde la humilde y férvida de las devotísimas mujeres españolas, siempre amantes y dulces en sus oraciones á Jesús, hasta la masculina y entera adoración de los hombres que creen por convicción sólida. Y, en fin, en aquel entrar en la iglesia, y arrodillarse, orar en ella como creyentes y visitarla como turistas, se descubrían rasgos de psicología piadosa muy singulares.
Describir cómo se hicieron los viajes, cómo se efectuó la llegada, es querer describir lo indescriptible; en inmensas oleadas de gente, en número mayor al calculado, impresionadas y llenas de emoción, pero guardando siempre orden admirable.
Al fin llegaron todos. El primer acto era la cena que en los Jardines del Príncipe y Bosquecillo se había de servir.
Las previsiones, el sencillo plan ideado resultaron ineficaces ante aquella muchedumbre, compuesta no sólo de adoradores nocturnos, habituados á la disciplina, sino de fieles, turistas y curiosos, que, mezclados con los primeros, invadieron los jardines. Esta circunstancia dificultó el servicio, y entrada ya la noche aumentose la confusión.
Todos hubieron de sufrir en tal ocasión, y singularmente los organizadores; pero en ella quedaron manifiestos más que en ninguna la bondad y el espíritu de sacrificio de los adoradores nocturnos, que ofrecieron la nota pintoresca más viva y más al natural que imaginar so puedo y un espectáculo hermoso y grande, quizás más grande y hermoso que si se hubieran cumplido los planes trazados dentro de una organización perfecta.
Si en aquél acto no reinó todo el orden que fuera do desear, como al día siguiente aseguraba el muy Rvdo. Padre Rodríguez, General de los Agustinos, el resultado de las batallas no se mide por el número de muertos y heridos, sino por el éxito, y el éxito en la Vigilia do El Escorial, superó á todas las esperanzas é ilusiones.
Entretanto había llegado la hora de dar comienzo al grandioso homenaje de adoración á Jesús, Amor y Vida de los hombres, de principiar el solemnísimo culto y acto de piedad religiosa que una muchedumbre de hombres y mujeres iba á dedicar á su Dios.
Tiene la Adoración nocturna como enseña de las valientes compañías que alista, banderas, y con ellas al aire y la cruz en alto tenían que entrar en el templo, cantando el himno de la bandera de nuestra salvación.
En un amplio salón del Colegio de Alfonso XII, llamado paraninfo, pieza que desde su fundación dedicaron los monjes Jerónimos para los actos públicos escolares, y cuyo techo decoró Llamas (uno de los más fieles discípulos de Jordán) con un inmenso lienzo, donde se ve en alegoría toda la obra salvadora de Dios, desde el Paraíso hasta Moisés y la Iglesia; allí, debajo de aquel lienzo simbólico que empieza en el árbol de la muerte y termina en el santo leño de la vida, se habían depositado, por singular coincidencia, las banderas de todas las secciones españolas de la Adoración nocturna.
Ordenadas en la Lonja, empezaron á hacer su entrada por el magnífico Patio de los Reyes. Ningún ejército más glorioso penetró en aquellos lugares después de trescientos años.
Abiertas de par en par las colosales puertas del patio, y las centrales de la basílica, desde la anchísima plaza so veía de un golpe todo lo que hay desde la entrada hasta el fondo do la basílica, con su soberbio altar, que, iluminado en todas sus cornisas de líneas de luces, y reflejándolas en los mármoles suntuosos deque está construido, ofrecía el más bello y grandioso espectáculo. Era una vista magnífica: los Adoradores formaban detrás de sus enseñas; la multitud se apiñaba á los lados, y un bosque de banderas que el aire tibio de una noche majestuosa y espléndida hacía tremolar, avanzaba solemnemente; y entre el murmullo de la muchedumbre, se escuchaban los cánticos varoniles de los Adoradores. Los que presenciábamos aquello sentíamos algo muy grande é inefable, y en la paz de una noche hermosísima, bajo el marco sublime de un cielo inmenso de suprema calma, tachonado de estrellas, la sublime confusión de voces y de himnos que se elevaban valientes sobre un mar de cabezas, y el movimiento y el ruido de un enjambre inmenso, producía un efecto, más que sorprendente, anonadador. Lo vimos, y apenas podemos decir nada; abajo, entre la neblina rojiza y brillante de los focos eléctricos, las sobrias y austeras paredes del Patio de los Reyes, con sus interminables filas de ventanas, las grandiosas columnas de la fachada de la iglesia, el arranque imponente de las torres, que se perdían en la obscuridad de la noche, se destacaban, y allá en el fondo, como una cueva encantada, llena de majestad y de grandeza, aparecía la iglesia; y entre la mole inmensa de piedra mucha gente, muchos cánticos, un movimiento incesante y un entusiasmo grandísimo; arriba, más allá de la brillante nube, el cielo obscuro, sin límites, millones ;de estrellas, mundos que sólo Dios conoce, en la imperturbable calma de lo, infinito. El alma se sentía empequeñecida.
Si hubiera habido entonces algún gran himno cuyos acentos respondieran á las grandes ideas y sentimientos que palpitaban en las almas, una onda melódica, sobria, majestuosa y viril, austera y vibrante, sobre la que la idea de Cristo triunfador, Rey de las almas, flotase en toda su grandeza, y este himno, sublime y poderoso aliento de los pechos, se hubiera entonado á la vez por aquellos miles de hombres y mujeres, hubiera tocado en la meta de lo inconmensurablemente sublime e imponente; pero sin ser así, con salir de cada grupo una canción y sor éstas las flojas y vulgarcillas melodías de los medianísimos cánticos piadosos que en España se usan, al mezclarse y confundirse en aquel singular concierto, adquirían no sé qué fuerza, que sobrecogía de emoción. En aquella algarabía se manifestaba el gran poder de las creencias y el amor sublime á Dios. Todo lo hacen grande el número y el entusiasmo.
Los Adoradores entraban ya en el templo, y cuando las primeras banderas llegaron á él, el himno santo de la Iglesia, ese Vexilla Begis prodeunt, canto de guerra y de paz, de humildad y de triunfo, el himno de las divinas batallas de la Cruz, salió de mil pechos varoniles. Las banderas avanzaban por el centro, y se repartían en sus puestos hombres y hombres. De este modo fueron llegando, y pocos momentos después la grandiosa gradería del presbiterio se cubría de banderas; el Cardenal con los obispos ocupaban el plano superior, con el clero y frailes, como para recibirlas; y allí abajo la multitud seguía entrando, más banderas llegaban, las banderas de Cristo, enhiestas y valientes, y tras ellas más gente cada vez. Todo se iba llenando, las insignias santas cubrían la línea central, á ambos lados hormigueaba la muchedumbre, que en una avalancha incesante penetraba en la iglesia, y entre el murmullo de aquel oleaje de gente, el himno santo de la Cruz sonaba por las anchas naves de la Basílica. Cuando se terminó éste, se hizo la Exposición del Santísimo Sacramento; pausado y solemne, el himno eucarístico se cantó por los miles de hombres que allí estaban, y al incensar al Señor que en la Hostia santa reina, las banderas se rindieron por tierra. Tal es el rito y ceremonia que la Adoración nocturna usa, y que si es grande y emocionante siempre, esta noche era imponentísimo. Pero ofrecía todavía este primer aspecto de la gran función una nota singularísima: acostumbrados á ver en casi todas las ceremonias religiosas hábitos talares y concurrencia solamente de piadosas mujeres, que siempre dan una impresión de debilidad á los actos del culto, al contemplar la iglesia llena de hombres, y verles en sus trajes varoniles de seglar, acercarse al altar y rendirse á sus pies, no sé qué cosa fuerte y vigorosa pasaba por el alma; no era la suave piedad femenina, ni la mansa lenidad del sacerdote la que se postraba ante el Sacramento; eran los fuertes de Dios, los hijos del combate, los que dentro del mundo militan y pelean en ruda brega por su fe; era toda la entereza varonil del carácter español, digno siempre, casi altivo, fiero en sus creencias y en su profunda adoración á Dios; hombres, todos hombres eran los que llenaban la iglesia, y de verdad que esto es grande.
Terminada la Exposición del Sacramento, y presidiendo ya el mismo Hijo de Dios como Rey, desde su trono, á la inmensa muchedumbre que desde el altar hasta los últimos rincones de la iglesia y del coro, arriba y abajo llenaba la soberbia basílica, la voz del predicador de Cristo iba á dejarse o ir sobre aquel mar de cabezas que con avidez tenían puestos sus ojos en el púlpito. Nadie faltaba ya: los prelados y el clero en el presbiterio, frailes y abanderados en las gradas de pórfido del altar, en dos tribunas levantadas al pie de los gigantescos pilares del cimborrio, los jefes de la Adoración nocturna, y en el resto de la iglesia la multitud de fieles. Un hijo de San Agustín, un fraile de esa Orden que hace más de veinte años lleva unido su nombre al de la sección adoradora nocturna de Madrid, iba á hablar; era el P. Zacarías Martínez Núñez, Provincial á la sazón de los Agustinos de Madrid y orador de gran fama y briosa elocuencia que no podía defraudar las esperanzas que en él tenían puestas cuantos acudieron al Escorial en aquella noche memorable. Con un exordio brillantísimo comenzó el P. Zacarías su discurso, entonando un cántico á España, á la que llamó la nación eucarística por excelencia, haciendo resaltar el fervor y la fe de los españoles, que sin omitir medio alguno, han contribuido á que el Congreso eucarístico que en España se celebra, sea la prueba más fehaciente de su religiosidad. En. párrafos magistrales probó después el orador que Cristo era el Rey del mundo por derecho divino, por derecho de conquista y por derecho de elección, siendo éste el pensamiento capital de su discurso. Con exuberancia de textos escriturarlos y rigor lógico inusitado, supo el P. Zacarías demostrar su tesis, conmoviendo profundamente á cuantos le escuchaban, y siendo, en resumen, su discurso de un efecto indescriptible, sobre todo al fustigar á los enemigos de Cristo, y muy especialmente á masones y cesaristas, «que quieren arrancar de los labios infantiles las plegarias maternales, que quieren expulsar el crucifijo de las escuelas y el juramento de los Tribunales de Justicia, que quieren suprimirlos camposantos y el Sacramento del Matrimonio, aspirando locamente á la secularización total de la vida; lo que ha sucedido ya en Francia y Portugal, pero que no llegará á suceder en la patria católica de D.ª Blanca de Castilla y de Fernando III el Santo».
Unánimes fueron las alabanzas que se tributaron al elocuente orador agustiniano, que con tan maravilloso discurso supo conmover á españoles y extranjeros en esta Vigilia general, que era el broche de oro con que so cerraba el XXII Congreso eucarístico.
Cantose después el Te Deum por todos los Adoradores, acompañado por el órgano, con aquella solemnidad que acostumbran en todas sus funciones, y luego se hicieron los actos de desagravio. Quizá no hubo momento más emocionante y fuerte que éste en todos los actos de esta memorable noche. Aquellos miles de hombres no rezaban, hablaban con su Dios, y hablaban con acento recio, firme, marcado, convencido y lleno. Al pie del altar donde el Redentor que lavó con su sangre los crímenes del mundo tenía asiento, un sacerdote recordaba las iniquidades de los hombres, y todos, todos á una voz, en que el temblor de la emoción se percibía, respondían Perdón, Señor, perdón, y aquellas palabras, dichas sin el sonsonete del rezo semitonado, en un diálogo tremendo, repercutían en la inmensa mole de piedra con fuerza inusitada, y á cada respuesta de éstos el ministro de Dios seguía; la lista de las perversidades humanas era larga, y cada vez aquel Perdón, Señor, perdón, sonaba más fuerte, más hondo y más sincero. Se veía que todo el mundo estaba conmovido; pasaban ante el Dios Redentor cuantas infamias y horrores el corazón del hombre encierra, y pasaba ante Él la voz fiera del que llora sin lágrimas, con entereza de hombre, de convencido, que decía: Perdón, Señor, perdón. Aquello era fuertísimo. Cuando aquel pueblo que prevaricó mil veces, y se convirtió á Dios otras tantas; cuando aquellos hombres duros, que Jehová llevó al desierto, oyeron pronunciar á los Levitas las tremendas maldiciones de Dios, y respondían Amén, debieron de dar un espectáculo semejante. Algo había aquí más consolador, pero no por eso dejaba do ser menos terrible; siervos de Dios y sus hijos, pero hombres y pecadores, pedían á Dios perdón con toda la entereza de las almas rectas; desfilaban ante las almas los pecados del mundo, las iniquidades de los incrédulos, las injurias que á Dios hacen los que fuera del redil mueven guerra á Cristo, las perversidades de todos los malvados, todas los horrores, todas las infamias que en el mundo se cometen; pero también pasaban ante ellas los pecados propios, las infidelidades, los crímenes, las debilidades y miserias, y para todo eso decían con aquel profundo acento: Perdón, Señor, perdón; y lo decían fuerte, como hombres. Era muy grande aquello.
Cuanto siguió á esto se hizo con toda la devoción y solemnidad que el caso requería; el Invitatorio del Oficio del Sacramento se cantó alternando por los frailes desde el coro y los Adoradores desde la iglesia, según los cantorales de El Escorial aquéllos, según la música de sus rituales éstos, y después, rezado, continuó el Oficio, intercalando el Trisagio cantado, antes de los Laudes, donde se cantó el himno y el Benedictus.
No todos los actos que habían de realizarse en la basílica habían de ser cumplidos por todos los Adoradores, rendidos de fatiga y cansancio con los viajes que venían realizando para asistir al Congreso Eucarístico desde las apartadas regiones donde muchos de ellos vivían, y harto trabajados con la excursión á Toledo, que, al decir de ellos mismos, les había dejado muertos; por eso, con el Invitatorio terminaron las sagradas ceremonias á que habían de asistir todos ellos. Para dar algún descanso á aquellos cuerpos y aun á aquellas almas sacudidas por las más fuertes emociones, se distribuyeron turnos con arreglo á Reglamento para hacer el Oficio del Sacramento y velar hasta las tres de la madrugada, en que se celebraría la misa de comunión.
Se retiraron, pues, los que no habían de tomar parte en los actos piadosos sucesivos, y los claustros bajos, el Patio de los Reyes, Lonja del Poniente, se vieron llenos de hombres que buscaban lugar para descansar.
Es imposible dar idea del aspecto que ofrecían todos estos lugares en aquella noche: la Cruz Roja tenía dispuesto su cuerpo de asistencia á la entrada del Monasterio; en las entradas principales las parejas de la Guardia civil velaban, algunos policías discurrían, y entre ese aparato, quo no era mucho, pero que daba su nota particular al conjunto, en las escalinatas del Patio de los Reyes, en el antepecho que recorre toda la Lonja, en los claustros y escalera principal, entre gente que subía y bajaba, que iba ó que venía, que conversaba en grupos, so veían racimos de hombres echados sobre las piedras y descansando pacíficamente.
Durante toda la noche el bullir de la gente en la iglesia fui muy grande: los confesonarios todos estaban rodeados de gente; desde las doce y media las misas en todos los altares se sucedían unas á otras; en las tribunas, en el coro, en todas partes los fieles se entregaban con el mayor entusiasmo y fervoroso recogimiento á la devoción.
Pasaba ya de la media noche cuando se produjo un gran revuelo en todas partes; la Policía mandó desalojar el coro; en los pasos del colegio al Monasterio se colocaron guardias civiles con órdenes de prohibir el paso; en la Lonja se tomaron grandes precauciones y la Policía secreta empezó á moverse con gran actividad; casi nadie sabía á qué obedecía aquello: hacía poco más de dos horas que en un cuarto, donde tenía su centro ú oficina el Consejo Supremo de la Adoración, se habían presentado dos oficiales con muy brillantes uniformes; pero ¿á qué venían y cuál era su misión? Apenas si llegó á oídos do contadísimas personas; había un secreto grande en esto; pero cuando se acercó la hora empezó á divulgarse el caso, y el caso era que S. M. la reina Victoria, con la infanta Luisa de Orleans y sus damas, venían al Escorial por la carretera en automóvil. Y así fue, en efecto, que antes de que la noticia se hiciera pública, un automóvil de la Casa Real entraba en la Lonja, se detenía en la puerta del Colegio, y pocos momentos después la Reina de España, con la Infanta y algunas damas y caballeros de su séquito que habían llegado hacía algunos instantes, entraban por el centro de la basílica y se dirigían al altar mayor, donde las recibió el cardenal Aguirre, y después de orar un breve espacio ante el Señor Sacramentado, se colocaron en los reclinatorios que allí había, para esperar la misa de comunión, que iba á empezar de un momento á otro.
La presencia de la Reina dio una nota más de hermosura y grandeza á la gran fiesta. Apenas habían tenido tiempo de enterarse y de querer agolparse para verla, cuando ya había pasado por entre la fila de banderas, y arriba, entro los obispos y el clero, se ocultaba á las miradas de sus creyentes vasallos; pero la idea de que con ellos iba á comulgar su Reina, llenó las almas del más hermoso júbilo, y añadía á las emociones de aquel día una nueva y muy simpática, y al cuadro una idea más y un motivo muy bello. Sí que ora poético el Instante y encantador el conjunto del presbiterio. Un anciano venerable, con rostro de asceta, con la reposada y serena calma de la virtud pintada al exterior, y la venerabilidad de sus canas por insignia de respeto, al lado de dos jóvenes princesas, Reina la una, rodeados de los pastores de la Iglesia y guardados por un círculo de banderas, de las banderas de Cristo, gloriosas y de paz, que ondeaban á sus pies, sostenidas por hombros humildes, pero de fe muy alta, teniendo por marco el magnífico presbiterio de El Escorial, todo el grande rico y majestuoso, y más abajo un gentío inmenso, que adora, que bendice, que cree y ama, es un cuadro lleno de la más grande poesía.
Cuando esto se supo, uno de nuestros más ilustres publicistas, Ángel Salcedo, concibió la idea de un cuadro que perpetuase tan feliz momento, y sin haberle visto escribió:
«¡Qué grupo tan soberanamente artístico el que sacarían de este acto un Ferrant, ó un Gonzalo Bilbao, ó un Menéndez Pidal! En la figura del Cardenal, todo lo venerable que cabe en la ancianidad humana; en la figura de la Reina arrodillada, todo lo hermoso que cabe en la juventud; los ornamentos brillantes recamados de oro del Cardenal, contrastando vivamente con el traje negro de la Soberana, sin más oro que el de sus cabellos, y en torno de este grupo incomparable, la infanta Luisa, los prelados, el inmenso gentío, y por decoración, no la sacristía, como en el cuadro de Coello, sino la ingente basílica, iluminada.»
«Y este efecto pictórico sería el menor que produciría la vista de semejante cuadro. Porque La Comunión de Su Majestad la Reina, y más en esta ocasión y circunstancias, cuando ningún deber político obligábala á ir á El Escorial, cuando la ida ha brotado espontáneamente de su altísima iniciativa, encierra una profunda significación, que, hoy por hoy, es inmensa alegría en el pueblo español.»
Tal y como se la imaginó Salcedo fue la impresión que el acto de las dos augustas señoras, S. M. la reina Victoria y la infanta Luisa, produjo en los Adoradores, y tan hermosa y grande la emoción que todos sentían. El efecto fue ejemplarísimo.
Según estaba dispuesto, las misas de comunión empezaron á las tres de la madrugada. Se celebraban tres á la vez: una que decía el cardenal Aguirre en el altar mayor para los Adoradores, y otras dos que en las capillas de las naves laterales opuestas al altar principal celebraban, el Obispo de Pamplona, P. José López, en el altar de San Nicolás de Tolentino, para los fieles que, no inscritos entre los Adoradores, quisieron comulgar, y otra, en el de Nuestra Señora de la Consolación, para las señoras Adoradoras. En toda esta misa acompañó la música y cantó el coro ó capilla de los frailes, acompañado de armonio é instrumentos de arco. Un poema de comunión, letra del P. Restituto del Valle y música del P. Villalba fue lo primero que empezó á sonar:
«Alma para Dios nacida,
Ama á tu Dios sin cesar,
Que el que no le ama en la vida
Nunca más le vuelve á amar.»
decía á modo de una saetilla insistente y misteriosa, que repetía el coro, y entre la cual una voz mezclaba otros conceptos, para volver sobre
«El que no le ama en la vida
Nunca más le vuelve á amar.»
Seguía un pequeño interludio de armonías suaves, y luego la voz del que llama, la de Jesús, invitaba, glosando las palabras evangélicas:
«Venid los que cruzáis la senda obscura Del valle del dolor…
Yo soy la senda, la verdad, la vida, Y si queréis amores sin medida Yo soy el Dios de amor, Venid á mí.»
El coro, á la invitación, contestaba:
«¡Oh, dulce Jesús mío, Mi bien y mi Señor!
¡Oh vida de mi vida,
Y mi primer amor!»
y pasado este arranque y explosión vehementísima, un canto de contrición, triste y sombrío, una peroración suplicante y dolorosa seguía, que á medida que se desahogaba dulcemente cobraba alientos y dulzuras, hasta venir á terminar en la misma exclamación:
«¡Oh, dulce Jesús mío, Mi bien y mi Señor!
¡Oh, vida de mi vida,
Y mi primer amor!»
que se perdía, larga como un arrobo, hasta desvanecerse los sonidos en las bóvedas.
Era el poema del amor eucarístico, que se creyó oportuno para un caso como éste.
Aunque larga composición, siendo tantas las comuniones, hubo necesidad de añadir otras; César Franck, el gran organista y compositor francés, dejó oír los hermosos acentos de una de sus sinfonías orgánicas, y después uno de aquellos ingenuos y devotísimos villancicos al Sacramento, de la época en que los autos sacramentales demostraban la espléndida devoción al Sacramento del pueblo español, mostró su fresca y candorosa piedad; era de Urbán Vargas, compositor del siglo XVII, perteneciente á la escuela valenciana y notable por su inspiración y ternura.
«¡Oh, qué buen pastor!»
era el principio de su letra, y la música la cantaba con aquella gracia y candor propias del villancico, del sentir popular.
Como un eco casi imperceptible debía de sonar la música entre el movimiento que el ir y venir de los que comulgaban producía. Entre aquel ruido todavía siguieron elevándose canciones al cielo, y bajo aquellas bóvedas sonaron conciertos que en los siglos XVI y XVII se compusieron, como los de Orlando Lusso, Casciolini y Carissimi, y otros que brotaron en estos siglos, más dulces, y así hasta que terminó el acto. Imposible fue contar las comuniones. Sólo se sabe que en el Altar Mayor y en el Altar de San Nicolás do Tolentino distribuyeron respectivamente los señores Cardenal Aguirre y Obispo de Pamplona más de 8.000, y que en las 2.000 misas celebradas en la Basílica, Monasterio, Real colegio y Universidad, recibieron la comunión muchos fieles. Calculase por esto, que las comuniones excederían de 20.000.
Ya clareaba el día cuando terminó la comunión. Pocos minutos después, S. M. la reina Victoria é infanta D. ª Luisa salen de la basílica, y en la puerta de Palacio suben al automóvil, emprendiendo el regreso, acompañadas de sus damas y ayudantes, Conde de Aybar y general Aranda.
En seguida se comenzó á organizar la procesión. Trescientas quince banderas dicen que había; lo que parecía es que no concluían de salir nunca. Entonces es cuando pudimos apreciar la inmensa muchedumbre que se había congregado en la basílica; era aquel un río enorme de gente que salía sin interrupción por todas sus puertas.
Las banderas, con los Adoradores de la Sección respectiva llevando velas en las manos, formaba una línea larguísima, que desde el altar mayor, por el Patio de los Reyes, la Lonja, dando vuelta por entre los árboles de la carretera, y siguiendo hasta rodear todo el contorno del edificio, se perdía entre las calles del pueblo, y todavía la presidencia, con el palio y el Sacramento, no había abandonado los peldaños del presbiterio. Casi un kilómetro de línea ocupaba aquel desfile hermoso, que se hacía entre la serena apacibilidad de una mañana limpia y clara.
Mil cánticos diversos se entonan. La cruz parroquial y el clero; la cruz del Monasterio, con la Comunidad, el palio, y bajo él el Cardenal, llevando en sus manos la Custodia; un piquete de soldados, guardias civiles y carabineros, dan escolta; 15 obispos con hachones encendidos; el Coronel director de los Colegios de Carabineros; el capitán de la Guardia civil, el alcalde, el administrador del Real Patrimonio, una Comisión de jefes y oficiales de Carabineros, que cierran la comitiva, y tras ella los guardas del Patrimonio y la banda de música de los Carabineros, y detrás un gentío apiñado, constituyen la parte principal y presidencia de la procesión. Al salir el Santísimo, las campanas de las dos torres repican en un concierto desbordado y entusiasta, las cornetas y bandas de música tocan la Marcha Real, el clero y Comunidad vienen cantando los himnos eucarísticos Pange lingua y Sacris solemniis, produciendo el más grandioso y sublime desorden.
Quizá fue demasiado larga la carrera señalada, por lo cual, después de hacer una breve estación en la iglesia parroquial, se ordenó la vuelta, para dar la bendición en la Lonja.
En el ángulo de las dos anchísimas plazas, y apoyado en el pretil de la Lonja, se había levantado un rico altar, donde las más preciosas alfombras y sagrados ornamentos, cubiertos de flores, y entre tiestos de hermosas plantas que embellecían el conjunto, daban muestra de la piedad y fervor de las piadosas damas que en él habían trabajado.
Formaron los Adoradores en filas, las banderas se extendieron en círculo de honor, el piquete se colocó á los lados y detrás del altar, el clero, Comunidad y prelados de frente; y entre los himnos, la música y el repicar de las campanas, el venerable anciano que llevaba la Custodia subió al altar.
Daba el sol en él; la riquísima pedrería de la Custodia reflejaba sus brillantes rayos; los ornamentos sacerdotales, luciendo entre las claridades de la mañana, los manteles del altar, las albas, todo ofrecía un cuadro de luz y de blancura intensa. Se arrodilló la concurrencia toda, sonó otra vez la Marcha Real, entre los repiques de las campanas que seguían tocando; cantó el concurso entero el Tantum ergo, y poco después, en un silencio sublime, la Hostia del mundo, Jesús, la blanca víctima del amor, Señor y Roy de la tierra, iluminado por los rayos del sol naciente, en una paz dulcísima bendecía á los hijos de la luz, que lo adoraban. Dada la bendición la banda tocó el himno de la Adoración nocturna, y la procesión volvió á la iglesia.
Se hizo la reserva según el rito acostumbrado, y el desbordamiento de cantos diversos entonados por los peregrinos, según iban saliendo, fue la última nota de aquella memorable función.
El desayuno se hizo con bastante orden, aunque no con la disciplina casi militar planeada, y que caracteriza á los Adoradores dentro ele la mayor cordialidad y fraternidad.
Durante el día, aquella inmensa bandada de gente, repartida en grupos que como enjambres iban pasando por los claustros, se dedicaron, guiados por los religiosos, á visitar todas las joyas de arte que este Monasterio atesora, y por la tarde, después de la comida que á pleno campo, en los Jardines del Príncipe y Bosquecillo hicieron, emprendieron la vuelta á sus países entre el mayor entusiasmo y alegría.
El más bello recuerdo dejó esta fiesta religiosa en todos los corazones, y en las más humildes aldeas habrá tiempo en que venerables ancianos la cuenten en el lenguaje pintoresco del pueblo á sus nietos.
De ella hablaron con entusiasmo los periódicos católicos, con respeto los indiferentes, con rabia los malvados. Un hombre desgraciado, redactor de un diario impío, que en sus años de joven vistió un hábito y sintió los alientos hermosos de la piedad flotar sobre su cabeza, en un convento, presenció estos cultos y los sencillos ágapes de los Adoradores, y los contempló con respeto y tristeza, quizá recordó días más felices; no hizo coplas burlescas como otras veces, pero el periódico siguió en esta ocasión sus tendencias é ideas. La poesía y la verdad no se hicieron para los sectarios.
Mucho más habría que decir, porque en homenajes como éste, donde la vida se manifiesta en lo que de más hermoso tiene, hay mil escenas, mil detalles que conmueven y emocionan, mil casos fortuitos en que uno tropieza y le hacen meditar y sentir muy hondo, pero con impresiones personales quo no hay derecho á comunicar á nadie, impresiones de las que cada uno de los que asistieron á este acto guardarán gran acopio, y es mejor que cada uno las guarde en su pecho para saborearlas en las dulces horas de las intimidades celestiales, que no exponerlas en un relato árido y siempre frío.
La Adoración nocturna española ofreció de España á los extranjeros la nota más hermosa, para cerrar con ella el Congreso Eucarístico; yo, que presencié esta Vigilia y que tomé parte en ella con mi pobre música, conservaré de ella el recuerdo más dulce y sagrado, y la impresión que en mí causó es la que en estas líneas va trazada.
La Adoración nocturna y la Comunidad de Padres Agustinos son acreedores á los elogios más vivos y á la felicitación más entusiasta; recíbanla por ambas todos sus jefes, los que tan ardiente y fervorosamente trabajaron, y bendigan á Dios, que en tantos corazones derrama sus gracias y bondades.